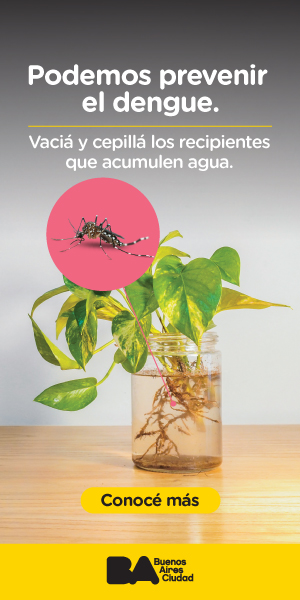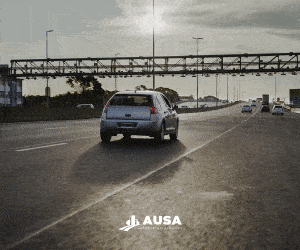Por Roberto Gargarella*
Por Roberto Gargarella*
n los últimos años, se aprobaron en la Argentina numerosas iniciativas legales referidas a cuestiones de interés público unidas por una preocupante nota en común: se trató de normas que, en los hechos, no fueron objeto de un debido debate en el Congreso. Sólo para tomar algunos casos destacados, podríamos mencionar la aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura; la «ley para la democratización de la Justicia»; la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial. En estos casos, como en tantos otros, el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobar los pretendidos cambios y los impuso legalmente, haciendo caso omiso de los reclamos para que debatiera tales normas, debidamente, en el Congreso. El oficialismo asumió que no tenía la obligación de discutir nada con la oposición y actuó en consecuencia, desconociendo las exigencias que establece la Constitución al respecto. Para ello, debió vaciar de contenido las numerosas disposiciones constitucionales existentes.
Se vacían de contenido las normas que exigen debate legislativo, cuando se le dice a la oposición, frente a un proyecto enviado por el Ejecutivo, que «no se le cambiará una coma» (fue lo que ocurrió, entre tantos casos, cuando se modificó la composición del Consejo de la Magistratura). Lo mismo sucede cuando se opta por una ficción de debate. Así, en algunos casos, se le «conceden» a la oposición algunas horas de tiempo para que desarrolle sus críticas a un cierto proyecto, finalizado lo cual el oficialismo aprueba lo que quería aprobar, sin incorporar ningún cambio sobre su iniciativa original. En otros casos, la Legislatura invita a cientos de especialistas y grupos a presentar sus puntos de vista antes de la aprobación de un determinado proyecto: entonces, los invitados exponen sus puntos de vista, unos tras otros, sin que nadie tome en serio sus dichos (salvo que vengan a refrendar la posición oficial), sin que nadie registre las novedades que aportan, sin que nadie se ocupe de mostrar de qué modo el proyecto final recepta o rechaza los reclamos que en tales exposiciones se ofrecen.
Las normas de nuestra Constitución que refieren a la obligación de debate son numerosas. Para citar sólo a algunas, podemos mencionar el artículo 78, que sostiene que «aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara». Aun asumiendo una lectura muy modesta del texto constitucional, no puede leerse «sanción definitiva» donde dice «discusión». De modo similar, el artículo 83 dice que si un proyecto es «desechado en el todo o en parte» por el Poder Ejecutivo, el texto «vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen», en donde «ésta lo discute de nuevo». Otra vez: aun desde una postura muy poco exigente en cuanto a lo que el artículo pide, no puede interpretarse que se habla de la mera «aprobación», cuando su texto exige que se «discuta de nuevo».
De modo similar, nuestra práctica constitucional incorporó exigencias de debate como las establecidas por el Convenio 169 de la OIT (y ratificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en lo relativo a la participación y consulta previa a los grupos indígenas, en los asuntos que directamente los afecten. Lamentablemente, estas exigencias también resultaron habitualmente violentadas por el oficialismo (por caso, frente a la reciente reforma del Código Civil), poniendo una vez más en crisis la validez legal de las iniciativas aprobadas.
El control que pedimos sobre los procedimientos y la deliberación interna en el Congreso no debe verse como una extravagancia: recogemos, de este modo, una práctica extendida en todo Occidente. El control sobre los procedimientos y debates parlamentarios resulta habitual en los países y regiones más disímiles, de Alemania a España, de África del Sur a las naciones de América latina. En México, el máximo tribunal ha tabulado ya una larga serie de vicios procedimentales que deben ser analizados: vicios en las convocatorias y actos preparatorios de las sesiones; actos que inhiben la participación de diputados en procedimientos legislativos; deliberación insuficiente de los legisladores; actos que inhiben la participación de agentes externos al Congreso en el debate de la ley; trámites legislativos sin fundamento; inconsistencias en el orden del día; etc. En Colombia, algunas de las principales decisiones de la Corte Constitucional de los últimos tiempos (por ejemplo, las referidas al estatuto antiterrorista, los fueros militares, la reforma de salud) resultaron fundadas en el debate ausente o ficcional que había precedido a la aprobación de tales normas.
Las razones de fondo para ser rigurosos en la materia son múltiples, y las primeras son las más obvias: se trata de lo que exige la simple letra de la ley y lo que se hace en el derecho comparado. Pero lo que está en juego, finalmente, es una básica demanda democrática: cuando no discutimos, dejamos de reconocer que sociedades plurales como la nuestra incluyen a personas y grupos que piensan diferente. No corresponde, simplemente, imponer una orden presidencial. Necesitamos discutir con ellos y llegar a acuerdos. Necesitamos hacerlo, por lo demás, porque reconocemos los riesgos propios de una legislación producida de espaldas al debate colectivo: sin debate, las leyes comienzan a sesgarse conforme a los intereses de facciones o grupos de interés particulares.
Es lo que pudo observarse, por caso, con la reciente modificación del Código Civil: los espacios que no ocupó la deliberación colectiva fueron ocupados por las demandas de grupos de interés. Como sostuvo la afamada Corte Constitucional de Sudáfrica, al impugnar una ley por las restricciones que se habían impuesto a la intervención formal de la ciudadanía en la discusión de aquélla: «[La intervención popular es necesaria porque así] se ayuda a contrapesar el lobby y las influencias avanzadas en secreto y se ayuda de modo especial a los más desapoderados dentro de un país marcado por las disparidades en la riqueza y el poder de influencia».
Lo dicho no debe entenderse superficialmente. No decimos aquí que una norma producto de una ficción de debate debe ser automáticamente anulada. Lo que decimos es que, frente a tal circunstancia, la presunción de constitucionalidad de la que gozan normalmente las leyes debe invertirse. Debe asumirse, entonces, que la norma del caso no se encuentra basada en razones públicas, sino en presiones corporativas que socavan la imparcialidad que debe caracterizar a las decisiones legislativas. En consecuencia, debe someterse dicha norma a un «escrutinio estricto», antes que a un análisis laxo: no puede, simplemente, presumirse que ella responde al interés de todos.
En definitiva, se trata de volver, lentamente, a dotar de contenido nuestra Constitución y nuestra democracia.
Fuente: La Nación.

 Menú
Menú