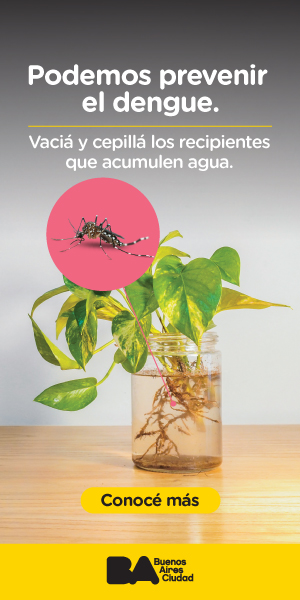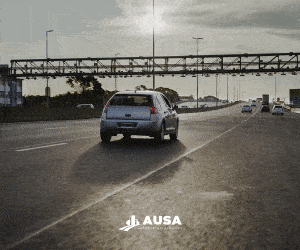Por Juan Gabriel Tokatlian*
Por Juan Gabriel Tokatlian*
Ante cada elección presidencial norteamericana, líderes políticos, funcionarios, empresarios, organizaciones no gubernamentales y académicos tienden a pensar en un horizonte promisorio para las relaciones entre América latina y Estados Unidos. Sin embargo, es habitual que muy pronto surjan las dudas, pues poco de lo esperado termina por concretarse. Así, se producen dos modalidades de frustración: allá, la sensación de que América latina es incorregible; acá, la de que Estados Unidos es fastidioso.
Allá se piensa que la mayoría de los gobernantes de la región no entiende bien o hace mal las cosas; en América latina se considera que Washington no hace mucho por la región o sólo busca imponer sus preferencias. De un lado, una superpotencia que lidia con su pretensión o inhibición hegemónica; del otro, una región que, debido a sus avances y retrocesos, continúa siendo parte de una periferia que debe cohabitar con una potencia. A pesar de los reacomodos de poder mundial, Estados Unidos sigue siendo el primus inter pares.
Hay que precisar si hay voluntad para llevar a cabo un ajuste mutuo. Si lo que predominara fuera otra vez una presunción hegemónica disimulada, se confeccionaría una agenda sesgada e inalcanzable. Para eludir la frustración, sería prioritario determinar si existe una disposición a acomodar las expectativas y preferencias recíprocas. No se trata de gestos altruistas, sino de saber que persisten intereses diferenciados y opuestos que deben ser tramitados. Lo que demanda paciencia y deliberación. Y aun si existiera la disposición a un ajuste mutuo, éste no aseguraría el «relanzamiento» de los vínculos.
Allá y acá predomina la primacía de la política interna por sobre la exterior. Así, la tentación unilateral en el plano diplomático, el afán por proteger lo propio en materia económica y la dificultad de conciliar políticamente se acrecientan. Es difícil suponer que en los próximos años no se produzca un decaimiento del multilateralismo, un estancamiento del comercio internacional y un debilitamiento del cosmopolitismo. Advertir esos fenómenos es esencial para entender los condicionamientos que deberá afrontar un ajuste mutuo.
Otro asunto clave será evitar propuestas omnicomprensivas. América latina no es un actor uniforme y Estados Unidos está atravesado por grupos e intereses cada vez más polarizados. A su vez, los vínculos no se resumen en lo inter-estatal: hay una proliferación de actores no estatales de diferente índole, poder y alcance. Además, socializar el principio de un ajuste mutuo implica trascender la mirada centrada en las elites del continente: uno de los datos políticos más importantes de los últimos años en la región es el grado de movilización y de mayor autonomía de la sociedad civil. Un enfoque de economía política es útil para entender los asuntos continentales: discernir los intereses en juego; desentrañar las contradicciones entre fuerzas sociales, políticas y económicas, evaluar los potenciales ganadores y perdedores de un tipo de vínculo distinto al vigente.
Además, es esencial contar con una agenda limitada: aportar conjuntamente a la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana; facilitar la pacificación en Colombia; abrir un diálogo sobre las drogas ilícitas y reforzar a América latina como «zona de paz», sin demandar un protagonismo innecesario en la «guerra contra el terrorismo». En suma, optar por la modestia y la gradualidad. Solo así se podrá hablar del comienzo de una relaciones más maduras, sensatas y, lo que es más importante, más simétricas.
Experto en relaciones internacionales; profesor plenario de la UTDT.
Fuente: La Nacion.

 Menú
Menú